Bernie Sanders, el candidato de la izquierda del partido
demócrata norteamericano, acaba de decir a EL PAÍS que "América está
sufriendo y no confía en el establishment". Éste de Sanders es el gran
pecado de los Estados Unidos y de quienes viven allí, mirarse demasiado el
ombligo, sin ver que son parte del mundo, un mundo hecho de pequeños mundos
interrelaciones, en el que todo lo que hacen y deciden unos y otros acaba
teniendo consecuencias para todos. Por eso, la frase del rival de Hillary
Clinton hubiese sido más correcta si, ampliando el campo de visión, hubiese
admitido que es el mundo, todo el mundo, el que sufre el sistema y desconfía de
él.
No entiendo cómo quienes mueven los hilos de eso que
llamamos "establishment" no se dan cuenta de que, así, acaparando
todos los recursos, pensando sólo en sus beneficios o dejando a la gente sin
esperanzas ni futuro, la cosa no puede durar. Y no puede durar, porque, cuando
la gente no tiene nada que perder, acaba por perder el miedo, todos los miedos,
no puede durar, porque, con sus triquiñuelas, están devolviéndonos al siglo
XIX, a esa sociedad que con tanta crudeza describió Dickens en sus novelas, una
sociedad en la que el amo, el propietario de las fábricas, los talleres o las
tierras y los palacios despreciaba a quienes trabajaban para él, porque, para
él, eran poco más que ganado, ganado con el que se permitían de vez en cuando
las pasiones, pero casi nunca el respeto y la justicia.
A eso vamos y lo malo, lo peor, es que de situaciones como
esa, la humanidad acaba saliendo, aunque con revoluciones o, lo que es peor,
con guerras.
No hace tanto que los trabajadores -yo he sido uno de ellos-
creían en sus empresas, las respetaban y las defendían. Hoy sería difícil
encontrarlos así, porque, para las empresas los trabajadores, incluso su puesto
de trabajo, son poco más que una cifra en la columna del debe, una cifra que
hay que rebajar a toda costa o, si es posible, suprimir. Para los nuevos
empresarios, aislados de sus empleados, como si tuviesen que protegerse de ellos,
ignorantes de su esfuerzo y sus habilidades, el puesto de trabajo no vale nada,
porque puede cambiarse por una máquina o, incluso, transformarse en capital
puro y duro.
Las empresas se pueden deslocalizar, llevarlas a lugares en
los que el coste de la mano de obra y las facilidades de todo orden que allí
encuentran, impuestos más bajos, limitación de los derechos de los trabajadores
y demás, las hagan más rentables. También pueden venderlas, para llevarse el
dinero a paraísos fiscales, en los que se pagan pocos o ningún impuesto y donde
su capital pase a formar parte de esos peligrosos fondos que conspiran contra
gobiernos y países.
Mi única esperanza en este mundo apocalíptico y cruel en que
vivimos es la de que alguien recuerde la leyenda de Midas, el hospitalario rey
de Frigia, bendecido por Dionisos con el don de transformar en oro todo lo que
tocaba, pero que, cegado por su ambición, acabó convirtiendo en maldición el
don otorgado por los dioses, porque, cuando todo lo que había a su alrededor,
su ropa, sus enseres, su comida, su bebida, incluso sus seres queridos, se
transformó en oro.
El mito, bondadoso con Midas, le libera de la maldición,
cuando siguiendo el cemente consejo de Dionisos acaba lavando su cabeza en el
río Pactolo, con lo que su mal y su ambición desaparecieron.
Ojalá los nuevos midas, los que quieren convertir en oro
todo lo que tocan sin importarles el daño causado, sin medir las consecuencias,
propias o a extraños, que origina su ambición, encuentren su río Pactolo y se
olviden de la codicia que les está llevando a convertir en sucio dinero todo lo
que tocan. Ojalá se, como Midas, se pierdan, humildes, en un bosque y nos
dejen, por fin, vivir en paz.
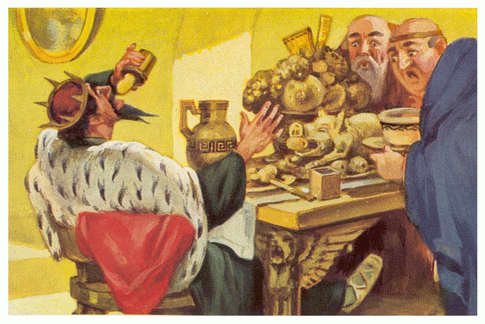
1 comentario:
Gran reflexión...
Publicar un comentario